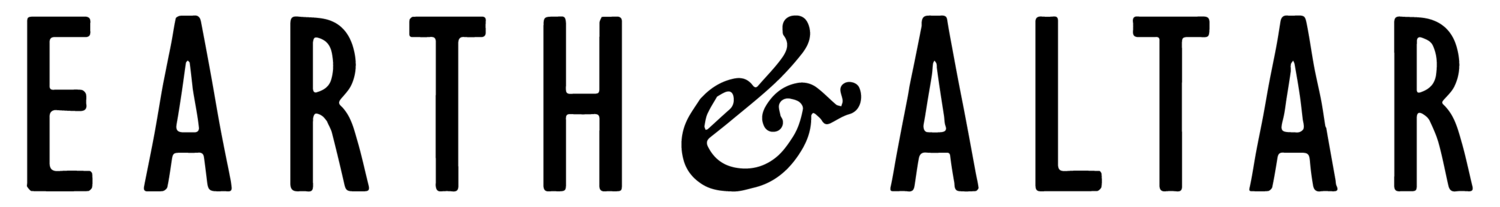DESAPRENDIENDO LA DIGNIDAD Y LA ORACIÓN DE ACCESO HUMILDE, PARTE DOS
Nota del redactor: Esta es la segunda parte de una serie de dos partes sobre la oración de acceso humilde. Véase los archivos para leer parte una.
sino en tu abundante y gran bondad…
A menudo pensamos en la misericordia en términos estrictamente legales y punitivos. La misericordia es lo que sucede cuando el prisionero que debía haber servido veinte años de prisión sale después de cinco, cuando la víctima del robo se niega a presentar cargos contra su atacante. Y estos ciertamente son ejemplos de la misericordia. Pero el verdadero significado de la palabra es un poco más profundo. Sus orígenes provienen de la palabra merci en el francés antiguo que significa ‘piedad’ o ‘gracias’. Ser misericordioso es tener piedad de alguien, generalmente alguien que no puede ayudarse a sí mismo. Está entonces ligado a la noción cristiana de la gracia; el favor de Dios hacia nosotros no está basado sobre cualquier cosa que hayamos hecho o dejado de hacer, sino sobre la bondad de Dios. Claro que experimentamos esta misericordia cuando Dios nos perdona los pecados. ¡Pero también la experimentamos en el mismo hecho que Dios nos ha dado la ley contra la cual podemos pecar! El potencial para ser justo es en sí mismo un acto de gracia, una misericordia.
La misericordia y la justicia, en otras palabras, no ocupan el mismo nivel de la realidad. La justicia, lo importante que sea, es un fenómeno de segunda orden. La misericordia es la realidad más profunda y sin ella el concepto de justicia no se aplicaría a nosotros. De hecho, lo más que considero las palabras de la oración de acceso humilde, lo más que me doy cuenta de que la misericordia fluye desde el principio.
Porque si la dádiva de la ley fue una misericordia, también lo fue el acto de la creación misma. Después de todo, nada puede merecer el existir, especialmente cuando no es nada en absoluto. La existencia en sí es un don de Dios, dada libremente por ninguna otra razón que la bondad de Dios—una misericordia, en otras palabras. Entonces nuestras nociones insignificantes de deudas y perdón, mérito y culpa, dignidad e indignidad son meros fantasmas de diseño humano—creaciones de criaturas flotando como restos flotantes, como todas las cosas deben sobre el decreto primordial oceánico de misericordia: “Que sea”.
Entonces cuando la oración de acceso humilde nos pide no confiar en nuestra propia justicia sino en la bondad de Dios, no nos está dirigiendo hacia un concepto en vez de su igual y opuesto equivalente, como ponerse rojo en vez de azul. De contrario, nos anima a enfocarnos en las realidades más profundas. No hay ninguna obra buena, ningún logro, ninguna manera de ser que pueda forzar a Dios a darnos la eucaristía, más de lo que podría forzar a Dios a darnos la existencia. ¡Así que deje de preocuparse por eso! Concéntrese no en su dignidad o indignidad, sino en esa Presencia milagrosa y singular que por naturaleza siempre tiene misericordia.
Quizá juzgamos con dureza a Cranmer y los otros reformadores porque a menudo estrechamente hablan de la misericordia en conexión con el castigo. Y tenemos razón en hacerlo. Pero sospecho que nosotros también necesitamos ser recordados para enfocarnos en la misericordia de Dios porque es algo tan peculiar. La misericordia precede la creación y como tal nuestros intentos de entender basados en la orden de creación nunca tendrán éxito. Es un misterio, el hecho primordial del Dios invisible que habita en luz inaccesible. Para entender la misericordia de Dios—para convertirnos en seres misericordiosos nosotros mismos, como se nos manda – nos llevará mucho más allá de nuestros cabales obsesionados con el merecer y nuestra reglas de etiqueta para unirnos con los misterios más profundos de la fe: los cimientos del mundo que se establecieron hace incontables eones, la impensable recreación de las almas débiles y moribundas en Jesús de Nazaret y el corazón maravillosamente incognoscible de la Deidad que nos atrae hacia sí mismo a cada minuto de cada día.
No somos dignos de recoger siquiera las migajas que caen de tu mesa…
Visto en esta luz, hay un placer extraño pero profundo en nuestra indignidad moral ante el sacramento. Es como el gozo de estar equivocado y que nos quieran de todos modos, o de encontrar que la escuela está cerrada el día que Ud. tenía que dar un reporte que no había terminado. Las reglas de la vida se han suspendido repentinamente y estalla la alegría, ignorando alegremente todos los límites de la dignidad y el decoro.
¡Mira lo que hace Dios! ¡Vea cómo la Trinidad derrama sus dones más ricos y selectos sobre estos pequeños y transitorios seres humanos! ¿Qué somos al final? Casi nada en absoluto: pequeños fragmentos de estar ligados al alma y al cuerpo, polvo aliento. A esta profunda finitud hemos añadido las cargas del pecado. Nuestro odio y envidia nos golpean, somos rápidos para juzgar a nuestros vecinos y lentos para enmendar nuestras vidas, incluso cuando el destino de los demás (o incluso de todo el planeta) está en juego. ¿Y qué hace Dios? Dios sigue derramando bendiciones sobre nosotros, ¡como si nada de eso importara en absoluto! O, para decirlo mejor: Dios de alguna manera usa nuestros propios pecados como excusas para darnos aún más regalos. No perdemos el don de la existencia; simplemente obtenemos el don del perdón además de eso. ¡Debe volver loco al diablo! Todo el esfuerzo que ha puesto en abrir una brecha entre Dios y nosotros, en cambio, nos ha acercado más.
Y quizás debamos pensar aún más en esta misericordia contracultural, porque así es realmente el mundo. Realmente somos amados sin importar nuestra dignidad, y cada hostia en cada altar de la iglesia católica es solo un recordatorio más para nosotros de que lo que experimentamos en la Eucaristía no es un sueño. Es la realidad rompiendo nuestras ilusiones. Si bien nuestra indignidad es moralmente lamentable, frente a la Eucaristía simplemente amplifica la alegría paradójica de toda la celebración. A estas criaturas indignas, Dios les está dando un regalo como ningún otro, uno que ni siquiera el más santo de los ángeles podría merecer por sí mismo. El regalo más preciado se deposita en nuestras manos ensangrentadas. Y así nuestra indignidad, lejos de excluirnos de la mesa en un ataque de autoflagelación escrupulosa, simplemente nos recuerda que el mundo es un lugar mucho más extraño y fantástico de lo que hemos imaginado, un lugar donde las criaturas condenadas por sus familias, sociedades, e incluso la propia ley divina reciben gozo y libertad eternos.
que podamos vivir eternamente en él y él en nosotros…
Sin duda, todo esto es suficientemente maravilloso. Y, sin embargo, nos dice la oración de acceso humilde, que nos aguarda una paradoja aún más maravillosa. Porque en el corazón mismo de este cuadro extraño y desconocido de misterios misericordiosos, encontramos la vista más familiar e incluso doméstica: una mesa puesta para nosotros, una invitación extendida y un Dios que nos ofrece el corazón mismo del universo bajo el disfraz de simple pan y vino. Desaprender la dignidad y aprender la misericordia puede ser un viaje extraño e incómodo. Es como aprender a caminar sobre un puente invisible, confiar en un soporte que no se ve. Pero también es el viaje al hogar de Dios, que resulta que también es nuestro hogar.
Porque Dios no es más que un anfitrión lleno de gracia. La misma misericordia que nos hizo de la nada, nos preserva del poder de la muerte y el pecado y nos da su propio ser no se contenta con dejarnos incómodos. Gracias a Dios, no estamos destinados a estar siempre mirando por encima del hombro en busca del castigo que estamos seguros de que vendrá, intimidados para siempre por serafines y querubines sobrenaturales que cantan himnos inefables en idiomas extraños, mirándonos siempre a nosotros mismos y preocupándonos por nuestra indignidad en el mundo frente a tanta gloria. La Eucaristía es una fiesta porque la fiesta es lo que es familiar y cómodo para los seres humanos. Esa familiaridad es parte del plan de Dios para nosotros.
Amo la oración de acceso humilde por muchas razones, pero sobre todo porque me invita a una fiesta familiar y transformada, purificada de todos esos hábitos humanos que amenazan con arruinar la comida. En la mesa del Señor, no hay maniobras por el puesto, no hay pasos en falso que deben evitarse, no hay murmuraciones, chismes o el chasquido de la lengua sobre "la clase de gente equivocada". Tampoco hay mesas separadas para los menos pecadores, que reciben su alimento primero mientras que los más descarriados tienen hambre. La misericordia pone la mesa, la misericordia con la que Dios hace que el sol brille sobre justos e injustos por igual. Para que todos los que asistan al banquete puedan finalmente, por fin, relajarse. No hay nada que hacer ni por lo que luchar. Solo necesitamos hacer lo que nos resulta más natural: comer, beber y regocijarnos en esa bendición más extraña y familiar: la bondad amorosa de Dios, más antigua e infinitamente más poderosa que toda dignidad, que nos eleva y nos sostiene todos los días de nuestra vida.