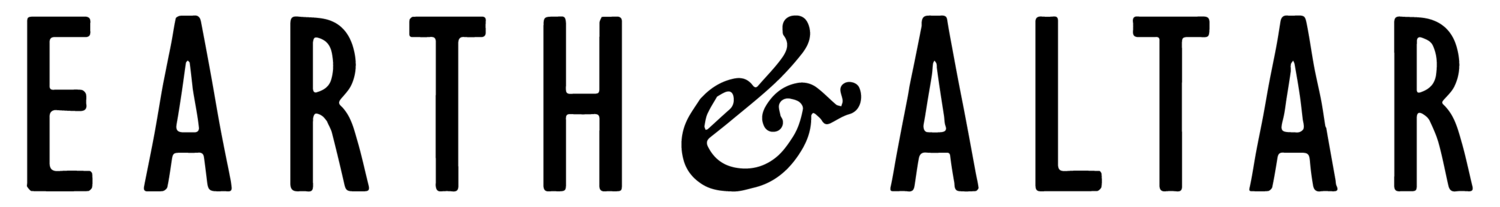LA FRACCIÓN DEL PAN
El celebrante parte el Pan consagrado.
El Libro de Oración Común (1979), p. 364
El Libro de Oración Común ordena muy pocas de las piedades eucarísticas que se verían en una iglesia Episcopal. Pasa sobre la colocación de los brazos del celebrante, por costumbre estirados en la posición ubicua de ‘orans’, en silencio, dejándolos libre para asumir cualquier posición que escoja el celebrante. De igual manera el uso de campanas de santuario, el mezclar agua con el vino, el reverenciar los elementos son, a pesar de su uso extendido, completamente asuntos de preferencia personal. El Libro de Oración Común los permite por su silencio, pero por ese mismo silencio indica que no son esenciales.
El silencio rubrico de El Libro de Oración Común es evidente incluso en los elementos eucarísticos más centrales. Por ejemplo, cuando se trata del pan, el Libro de Oración Común solo hace tres demandas del celebrante: el pan debe tocarse, debe consumirse con reverencia y debe partirse.
El trabajo de un sacerdote incluye entre sus muchas bendiciones varias responsabilidades desgarradoras. En su mayor parte, me he reconciliado con ellos, excepto la necesidad de partir el pan consagrado.
Aún recuerdo en detalle vivo la fracción en la iglesia de mi infancia: Padre Jim levantando la hostia circular sobre su cabeza, los ecos del padrenuestro falleciendo mientras nuestros ojos quedaban fijos en el pequeñito lugar de divinidad que acunaba en sus manos; luego venía el crujir repentino de la hostia que se partía en dos, y las campanas empezaban a sonar su largos y tristes peajes del tipo utilizado para un funeral. Para mi joven mente, señalaban no solo la presencia de Cristo entre nosotros, sino también la presencia de su muerte. Tan pronto como Cristo se hacía presente en el pan, el pan se partía, así como el propio cuerpo de Cristo se partió después de su última cena.
Luego, como para aclarar el asunto, el padre Jim haría el solemne pronunciamiento: "Cristo, nuestra Pascua, es sacrificado por nosotros". Muchas veces me he preguntado por qué el Libro de Oración Común usa el tiempo presente, ya que se podría dar a entender exactamente lo que la mayoría de los anglicanos han negado vigorosamente desde la Reforma inglesa: que la Eucaristía es un sacrificio literal de Cristo, ofrecido perpetuamente por los pecados del mundo, en lugar de un evento una vez realizado en Calvario y conmemorado con gratitud en la fiesta eucarística. Sin embargo, siempre he descubierto, tanto como laico como clérigo, que las oraciones eucarísticas hacen que la última cena de Cristo sea tan vívida, tan presente para mí, que solo el tiempo presente servirá. La oración no transporta la muerte de Cristo hacia adelante en el tiempo, sino que nos transporta hacia atrás en el tiempo para que experimentemos los acontecimientos desgarradores de la Semana Santa como nuestra realidad actual. Es un crédito a la fortaleza de nuestra liturgia que recuerde tan bien la última cena de Cristo que podría hacer que un niño pequeño, dos milenios y un océano alejado de esos eventos, que sienta que Cristo se dirija a él personalmente con las palabras: "Toma, come: este es mi cuerpo".
He llevado esa sensación de la realidad indescriptible de la Eucaristía a lo largo de mi vida adulta y, espero, en mi ministerio sacerdotal. Es mi deber y privilegio contar la historia eucarística, hacer todo lo posible para que sea real para las personas que vienen al altar buscando su consuelo. Lo que significa que, en el momento señalado, es mi responsabilidad hacer que la muerte de Cristo sea real para ellos, y para mí mismo, de nuevo.
Y siento en mis huesos, una vez más, la tragedia de la historia.
Jesucristo, el Logos invisible de cuya forma las galaxias y los soles, las montañas y los bosques, los humanos y las mitocondrias toman su forma como reflejos tenues de una luz increíblemente brillante, ahora tendrá su forma encarnada torturada, destrozada y dejada muerta en una cruz. Jesucristo, la Verdad y la Justicia encarnada, es condenado por un tribunal desautorizado. Y Jesucristo, el fundamento de toda vida y esperanza, se desvanece en la nada de la muerte y el infierno.
Todo eso entra en la habitación cuando se parte el pan.
Tiene que hacerse, por supuesto. Después de todo, la Eucaristía es un memorial de la Última Cena (sea lo que sea), y Jesús mismo partió el pan en esa fatídica comida. Y en un nivel puramente práctico, si el pan se va a compartir, debe partirse. No puede haber una comida común, no hay comunión en el sentido propio, si el pan permanece entero e intachable.
Esta es la paradoja de la fracción con la que todavía tengo que reconciliarme. La fracción en sí es una tragedia en miniatura, un recordatorio del horrible destino que le espera al Amor que habita en el mundo que creó. Sin embargo, si el pan no se parte, no alimenta almas y no transmite beneficios, así como el cuerpo de Cristo solo podría expiar el pecado y triunfar sobre la muerte y el infierno una vez que se partió.
Como suele ser el caso con las paradojas, pisamos terreno peligroso aquí. Sería demasiado fácil leer la fracción como una glorificación del sufrimiento solo por sufrir, un paroxismo de alabanza pervertida por la victimización que olvida que Cristo fue a su muerte, como todos los oprimidos, deseoso de la vida (Lucas 22:42). Y, sin embargo, el error opuesto: que la muerte de Cristo fue un apéndice superfluo al plan divino, no intencionado por Dios sino por la realpolitik romana, que la vida y resurrección de Cristo venció en lugar de complementar, es igualmente pernicioso. Seguramente Dios no tuvo la intención de la tortura y el asesinato del Verbo como un "Plan A" para la creación. Sin embargo, si no hay una rima o razón para la fractura del cuerpo de Jesús, si está en completa contradicción con la obra de Dios en sus enseñanzas, milagros y resurrección, entonces no puede haber beneficio espiritual en su muerte. La narrativa eucarística se fragmenta; escuchamos del amor y la generosidad de Jesús hacia sus amigos en la Última Cena, luego de una serie de atrocidades que nunca deberían haber sucedido y de las cuales no podemos derivar lecciones, excepto la capacidad de nuestra raza para una crueldad profunda (una lección que ya conocemos demasiado bien), y luego de una vida más allá de la tumba que cimenta nuestra esperanza. No hay poder en la fracción si todo lo que simboliza era simplemente abandono por Dios.
Otro recuerdo se agita, no desde la infancia sino desde la edad adulta. Era a mediados de febrero. Estaba parado en el altar solo por fuerza de la voluntad. Entoné las palabras de la oración eucarística A, pero ese día no pude sentirlas. Permanecían fuera del alcance de mi corazón. Recité las palabras de institución y hice una profunda reverencia, como era mi costumbre. Mientras lo hacía, algo en mi corazón se abrió y mi alma comenzó a susurrarle a Dios, rápida, silenciosa y repetidamente: “Te amo. Te quiero. Te amo." El amor de Dios me había tocado y había despertado un amor que había olvidado que tenía. Dije el resto de la oración como en trance mientras mi corazón recién calentado se aferraba a Dios con todo su poder. Levanté el pan y lo partí, sin sentir el peso de la tragedia, sino la alegría del sagrado corazón de Jesús, tan lleno de amor que puede romperse y dividirse y entregarse a corazones cansados y fríos como el mío una y otra vez sin perder un ápice de su poder.
Quizás eso es todo lo que podemos decir sobre el milagro de la fracción: que Dios no se ha quebrantado sino multiplicado y hecho abundante en la división y separación que destruye la carne mortal. La integridad de Dios hace de cada pedazo de pan roto un nuevo todo en sí mismo, llevando la plenitud del cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo a cada comulgante. La vida de Dios convierte incluso los símbolos de la muerte en íconos de una divinidad que se entrega a sí misma, tan infinita e inmutable que puede derramar bondad sobre nosotros incluso desde el vacío de la muerte misma.
Confieso que todavía no estoy totalmente reconciliado con la fracción del pan. Quizás así es como debe ser. Dios ha derrotado a la muerte, pero la muerte sigue siendo un robo, sigue siendo el símbolo más grande y terrible del mal no redimido que contamina el cosmos. En este lado de la eternidad, probablemente nos corresponde no sentirnos demasiado cómodos con nuestra propia mortalidad. Hasta que se resuelva visiblemente el terrible conflicto entre la vida y la muerte, debemos contentarnos con las paradojas que la fracción pone de manifiesto: la fracción del pan que significa nuestra propia integridad, las cicatrices que curan nuestras heridas, la sangre que limpia en lugar de manchar.
Para mí eso es suficiente.