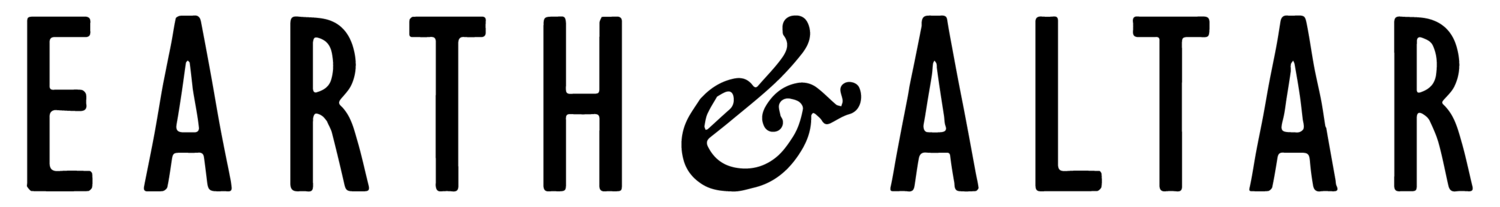SOBRE LAS COMPLICACIONES DE NUESTRA COMPLICIDAD CON EL RACISMO
En las últimas semanas, a medida que el asesinato de George Floyd en Minneapolis ha provocado un reconocimiento generalizado de la brutalidad policial y el racismo en los Estados Unidos, he sentido una nube desorganizada de emociones.
Primero vino la justa indignación y el dolor al pensar en las muchas víctimas de la violencia estatal. Luego la solidaridad y la esperanza al ver las protestas, tantas veces protagonizadas por jóvenes. Una nueva ola de ira, ya que figuras políticas y mediáticas mostraron mayor preocupación por la propiedad que por las vidas, mayor interés por el capital que por la justicia. Una nueva sacudida de optimismo cuando las demandas de los activistas comenzaron a irrumpir en los pasillos del poder.
A través de todo esto, también he sentido una profunda sensación de perplejidad. Tal vez sea porque nos volvemos extraños a nosotros mismos en tiempos de agitación, despertar y renovación. Quizás sea porque las contradicciones con las que vivimos a diario se vuelven más evidentes.
Después de todo, he pasado mi vida adulta principalmente en dos ciudades, en dos barrios universitarios cuyas fronteras están patrulladas por seguridad privada y se pueden ver claramente en los mapas demográficos de raza y clase. Como persona no blanca en Estados Unidos, como inmigrante, sería fácil, ha sido demasiado fácil, consolarme con el pensamiento: no soy el opresor.
Quizás, de alguna manera pequeña y cotidiana, incluso he estado sujeto a las fuerzas de la opresión racial. De vez en cuando, especialmente en los vecindarios más ricos de Manhattan, me encuentro bajo la mirada de los demás de formas que hacen que mi identidad racial no blanca destaque. Hace unas semanas, en una de nuestras primeras aventuras de regreso a una ciudad asolada por una pandemia, mi esposa y yo nos perdimos mientras andamos en bicicleta en un parque y nos encontramos con un oficial de policía que nos dio indicaciones para regresar al camino. Ella notó cómo me puse rígido y hablé de manera diferente cuando el oficial se dirigió a nosotros y me preguntó al respecto más tarde. Le expliqué que tiendo a ser deferente con los agentes de policía porque les temo. Mi miedo no es descabellado. Yo sé eso.
Pero también soy consciente de que no soy el principal objetivo del animus racial de nadie. El sistema de opresión racista de este país puede traerme alguna pequeña incomodidad de vez en cuando, pero es muy poco probable que me despoje de mis derechos, y mucho menos de mi vida. Estoy demasiado bien protegido por mi posición ambigua en las jerarquías raciales como estadounidense de origen indio, mi estatus de clase, mi profesión como académico, de hecho, el simple hecho de los espacios en los que existo, en los que estoy autorizado a estar. También lo sé.
Así es como funcionan estos sistemas: nos tocan a todos, independientemente de las intenciones específicas de cualquiera como opresor, objetivo o espectador. Como he llegado a pensar, la forma principal en que participo en el sistema del racismo estadounidense es mi complicidad con él.
Al igual que otros observadores, he encontrado desagradable la reciente tendencia de aliados, corporaciones o figuras públicas que se identifican a sí mismos y que realizan una obediencia ritual, ya sea en protestas o en las redes sociales. Realmente reconocer la complicidad propia en el racismo no es pedirle perdón a nadie (bueno, a ninguna persona meramente humana) o confesar la impureza de uno mismo esperando la absolución del oprimido.
Tal complicidad no es una mancha para lavar. La misma palabra (un derivado posclásico del verbo latino complico, que significa 'plegar') puede enseñarnos esto: estamos entretejidos con el racismo, enrollados en torno a él. Es parte del tejido de nuestra vida social, no en su superficie. Más importante aún, somos sus cómplices, sus compañeros de trabajo.
Aquí, entonces, hay un papel adicional, más allá de ser el agente de la opresión o su objetivo o incluso un espectador. Nuestras acciones, conscientes o no, contribuyen a los fines de un sistema racista que seguramente no creamos, pero que tampoco podemos simplemente rechazar. Ésa es la complicación esencial de la complicidad.
Como cómplices de un crimen, somos responsables de lo que sucede y más responsables cuanto más perniciosos son los efectos. Como nos dice la máxima escolástica, somos responsables de todos los efectos negativos de nuestras malas acciones, intencionadas o no. Y en nuestras circunstancias, casi todo lo que hacemos de carácter social o económico es (en parte) malo, en el sentido de ser defectuoso o desordenado y conducir de manera confiable a la producción de males.
Las intenciones, por supuesto, importan, y es un grave mal tener creencias racistas o participar en una discriminación o intolerancia abierta. La vieja historia de que el agravio y la hostilidad racial murieron con el éxito del movimiento de derechos civiles del siglo pasado ha sido refutada de manera definitiva en los últimos años por la evidencia de las acciones públicas y las palabras de muchos.
Pero lo que el actual movimiento de protesta ha tratado de ayudarnos a entender es que el racismo de nuestra sociedad supera con creces a los racistas individuales, ya sean las llamadas manzanas podridas de las fuerzas policiales o los miembros abiertamente supremacistas blancos de la extrema derecha. Nos recuerda con incomodidad este hecho sobre nosotros cuando vemos las fotos de los policías que están siendo obligados a rendir cuentas gracias en gran parte a las protestas. Codo a codo en los periódicos con Derek Chauvin, tal como estaba cuando aplastaron la vida de George Floyd, estaba James Kueng, un afroamericano como Floyd. De guardia estaba Tou Thau, un asiático-americano como yo.
Desafortunadamente, nuestra comprensión de la responsabilidad está tan fuertemente ligada a las nociones individualistas de control y a las concepciones retributivas del castigo que incluso la simple idea de que todos somos cómplices de los males de una sociedad racista puede ser no solo insoportable en la práctica sino imposible de admitir en pensamiento. Enfrentados a la enorme magnitud de la injusticia, nos retiramos al conocimiento seguro de que no hemos hecho mal intencionalmente en nuestras vidas ni hemos tenido maldad en nuestros corazones.
Desde una perspectiva puramente filosófica, hay mucho que criticar en esta concepción individualista y legalista de la responsabilidad. En pocas palabras: queda demasiado residuo de injusticia cuando eliminamos las malas intenciones. Además, al centrarse en el control, esta visión de la responsabilidad sobreestima enormemente lo que podemos cambiar, ya sea sobre nosotros mismos o sobre nuestras circunstancias.
Para algunos, estará más allá de la imaginación conceptual asumir una noción de responsabilidad que nos haga responsables de más de lo que causamos directamente. (Por supuesto, incluso la noción individualista debe dar sentido a la omisión culpable, la negligencia, etc.). Si es así, mi recomendación es restarle importancia a la responsabilidad en el sentido individual.
Pero si la idea de que estamos, en un sentido importante, enganchados por la injusticia de nuestro mundo y nuestra sociedad tiene sentido para usted, le animo a ampliar su comprensión de la responsabilidad para permitir el tipo de complicidad que he descrito, uno que se cuela sin importar la pureza de su corazón.
Si bien se ha puesto de moda recientemente, he evitado hablar de 'racismo estructural' para captar los males sociales que estoy describiendo, no porque crea que esta noción esté equivocada, sino porque se escucha con demasiada facilidad como una alternativa al racismo individual. Es demasiado fácil pensar que la estructura es la culpable, no nosotros. Y podríamos preguntarnos cómo cualquiera de nosotros podría hacer algo para cambiar algo tan implacable como toda la estructura social. La fatiga e incluso la desesperación se ciernen sobre estos pensamientos.
Afortunadamente, gracias a la sabiduría de una tradición teológica que se remonta a Agustín, los lectores cristianos tienen un marco alternativo de nuestra responsabilidad por el mal social, a saber, el vocabulario del pecado y la gracia.
Como muestra Jesse Couenhoven en la monografía Stricken by Sin, Cured by Christ, esta tradición agustiniana tiene para nosotros un potencial considerablemente más radical de lo que se ha reconocido, debido a la forma en que derriba completamente la concepción individualista de la culpa. Para el agustino, los pecados del tipo más familiar de los males intencionales provienen de un estado subyacente de desorden en nuestras capacidades sobre el que no tenemos control y que simplemente heredamos: el pecado original compartido por toda la humanidad después de la Caída.
Como señala Couenhoven, el lugar común de que el racismo es el pecado original de los estadounidenses ha sido domesticado para significar simplemente que el racismo es ubicuo o que está profundamente arraigado. Si bien ambas afirmaciones son ciertas, tomar el racismo, junto con otras formas de opresión sistémica, como una manifestación del pecado original en el sentido agustiniano, requeriría que aceptemos algo mucho más radical: que, independientemente de sus intenciones, nuestras acciones son tales que contribuyen a la injusticia racial y que esta injusticia se nos imputa con razón como algo de lo que somos directamente responsables.
A continuación, me gustaría decir algo a favor de este marco agustiniano y su potencial transformador. Hay dos conocimientos principales que podemos obtener.
Primero, al poner menos énfasis en la intención interna y más en la realidad de nuestras acciones en un mundo caído, esta imagen de la vida humana nos dirige a las formas en que nuestras acciones heredan el carácter de las estructuras sociales que las moldean y les dan significado.
Volviendo a un ejemplo anterior, los paisajes de nuestras ciudades están moldeados por políticas y decisiones racistas: el marcado rojo (redlining) de los barrios negros, la huida de los blancos a los suburbios, la guetización de grupos de inmigrantes a través de la falta de disponibilidad de viviendas seguras y asequibles. Como personas bien intencionadas con poder limitado, podemos pensar en elegir dónde vivir, si tenemos el poder económico y social para elegir, como una cuestión de responder a las opciones que se nos abren aquí y ahora, pero en realidad esa opción es siempre también una reinscripción de la realidad subyacente.
Si pertenecemos a grupos relativamente poderosos, como yo, tal reinscripción es en sí misma un ejercicio de poder. Sin embargo, la alternativa podría no ser mejor: mudarse a un vecindario racialmente diverso podría contrarrestar la segregación, pero promover la gentrificación y el desplazamiento constante de aquellos con menos riqueza.
A pesar de la apariencia de tales vínculos dobles, tenemos poder más allá del marco estrecho de la elección individual en el contexto de estructuras sociales endurecidas, especialmente el poder de forjar lazos de solidaridad entre razas y divisiones de clase, incluso cuando hacerlo es inconveniente o incómodo.
La diferencia entre las formas de pensar que he descrito se refleja en los diferentes motivos de quienes han llegado a pensar en sí mismos como aliados en la lucha antirracista. Algunos, sin duda, se unieron a las protestas por su culpa y la esperanza de que hacer algo los aliviaría. Otros estaban motivados simplemente porque se sentían llamados a clamar contra la injusticia. Es el segundo grupo que vio más verdaderamente a sus vecinos.
Al dejar atrás un escrutinio obsesivo de nuestra propia pureza, y la de los demás, podemos reconocer que la injusticia que nos rodea es nuestra sin importar su causa. Podemos volver a dedicarnos a abordar estas injusticias enérgicamente a través de los medios que tenemos, desde marchar en las calles hasta exigir más de nuestros funcionarios electos y remodelar nuestros lugares de trabajo, nuestras iglesias y nuestros grupos sociales para que se asemejen mejor a la visión radical de la justicia y lo común. bueno que significa el reino de Dios. ¿Quién es nuestro colega? ¿Quién se arrodilla junto a nosotros en adoración? ¿Quién come en nuestra mesa? Estas son preguntas que muy pocos de nosotros nos hemos hecho.
Lo más importante es que, en lugar de esperar limpiar los corazones de quienes se interponen en el camino de la justicia racial y económica, podemos trabajar por un mundo más igualitario en el que ninguna mala intención pueda dañar el bienestar de otro, donde los empleadores no puedan dominar a los trabajadores a voluntad por las demandas de un capital rapaz, donde los policías no pueden dañar ni intimidar a los ciudadanos que han jurado proteger, donde los ricos no pueden acaparar sus ventajas mediante la usura y el robo legalizado del bien común.
En segundo lugar, podemos tomar del marco agustiniano su visión de esperanza radical que se extiende más allá de la resistencia de cualquier campaña individual por la justicia social. He sugerido que nos retiremos a la visión individualista de la responsabilidad por la injusticia, en parte debido a la enorme magnitud del sufrimiento del mundo. Si este sufrimiento no se reconfigura de alguna manera como se merece - por culpa de otros, tal vez, o de la mala suerte que no necesita remedio - entonces su peso sobre nuestra conciencia puede provocar fácilmente el cansancio del alma.
Me conmueve la presencia continua y la pasión de las protestas de Black Lives Matters en mi ciudad y en otras, incluso después de que los medios de comunicación nacionales hayan pasado a otros temas. Sin embargo, como todo movimiento de protesta, este tendrá que lidiar eventualmente con la esclerosis de nuestro sistema político, su incapacidad para reflejar las demandas populares y el afianzamiento del poder en nuestros sistemas sociales y económicos. De hecho, ninguna cantidad de concienciación será suficiente para reorientar el carácter esencialmente racista de nuestra sociedad. (Me siento tentado a mencionar el resurgimiento del interés en el libro White Fragility, pero otros han abordado el tema lo suficiente, así que lo dejaré de lado).
Lo que se necesita para sostener este movimiento frente a obstáculos tan formidables es una esperanza radical. Encuentro tal esperanza en la doctrina agustiniana de la gracia, la respuesta inmerecida de Dios a nuestra naturaleza pecaminosa y su manifestación inevitablemente pecaminosa en nuestra vida individual y social. La reconciliación sigue siendo posible para nosotros a pesar de nuestro quebrantamiento y el quebrantamiento del mundo. Nos tranquiliza: "Mi yugo es fácil y ligera mi carga".
Juntas, estas dos percepciones sobre el pecado y la gracia nos dirigen a una política transformadora, una que nos pide que miremos más allá del estándar de pureza interior hacia una visión de responsabilidad social en la que nuestra complicidad con el racismo y todas las formas de opresión no solo puedan ser reconocidas sino también forman una base para la solidaridad. Estamos entretejidos con la injusticia, pero también entre nosotros.